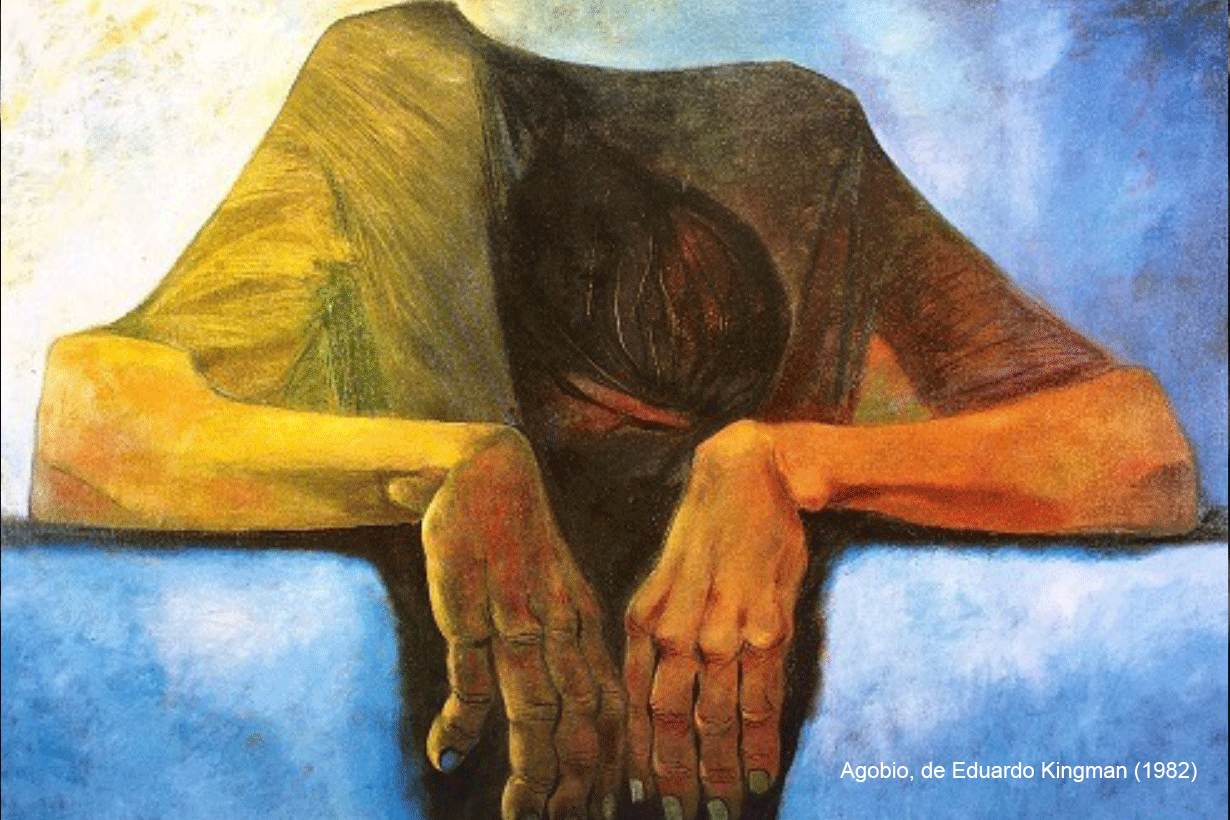
“No me arrebates el alba”
No me arrebates el alba.
Llevo puesto mi vestido de domingo
y en los bolsillos guardo un mapa de astromelias.
Déjame tocar tus manos impacientes de venganza.
Déjame sentir tu aliento de mendigo.
Déjame tus miedos,
los guardaré,
aquí,en la hendija de mi último suspiro.
Piedad Ortega (2021)
Piedad Ortega Valencia[1]
Quiero empezar con dos autores que están presentes en mi existencia: el primero, Paulo Freire (2008), quien me inunda siempre de reflexiones cuando afirma que la lectura del mundo precede siempre a la lectura de la palabra, y Estanislao Zuleta (2005), al hacer la invitación de que “leer a la luz de un problema es pues leer en un campo de batalla, abierto por una escritura y por una investigación” (p. 4). Ambos maestros de la pedagogía y la filosofía me convocan a la lectura como trabajo, oficio, artesanía y técnica, con un ingrediente fundamental que es una buena dosis de sensibilidad y lucidez. Nos dice Ronald Barthes (1984): “Que leer es hacer trabajar a nuestro cuerpo (desde el psicoanálisis sabemos que ese cuerpo sobrepasa ampliamente nuestra memoria y nuestra conciencia) siguiendo la llamada de los signos del texto, de todos esos lenguajes que lo atraviesan y que forman una especie de irisada profundidad en cada frase” (p. 42).
Por estas travesías acerca de la lectura es infaltable abrir el baúl de mis recuerdos y encontrarme allí con mi abuelita Inés Guerra, quien me enseñó a saborear la lectura amasando arepas con un aguapanela y sus imprescindibles cigarrillos pielrojas. Con ella, empecé a descubrir la magia de la lectura en voz alta, entre trazos de novelas que se vendían de segunda en las calles de uno de los tantos pueblos del nordeste antioqueño. Con mi abuelita aprendí el placer de coleccionar amores y desamores, mientras los quesos se vinagraban por falta de una nevera. Así me fui haciendo huésped del amor romántico y trágico. También mi abuelita ―que cambió de marido en tiempos de obediencia matrimonial― me regaló un corazón llenito de palabras para nombrar la vida, y así poder respirar entre nubes, montañas y ríos, recorriendo un pueblo blanco con Juan Manuel Serrat, entre mis propios barrancos y desvaríos.
En mis años de colegio, acudía donde una vecina para que me prestara el periódico El Colombiano, pues ella lo compraba cada domingo y el dinero de la alcancía que tenía no me alcanzaba para este privilegio. El primer poeta que leí a la edad de diez años fue Carlos Castro Saavedra. Mi vecina me dejaba recortar sus poemas, que eran publicados en cada edición dominical, y con ellos construí una exposición en la pared de mi cuarto para releerlos con el tacto de mis dedos, entre el arrullo de una cama compartida con mi hermana Lucía. Llegaron, luego, entre parques y cañadas los libros de poemas de Pablo Neruda: Para nacer he nacido y Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Con los relatos de Julio Cortázar me deslicé por un tobogán, buscando sus cronopios y famas, y con un ábaco aprendí a sumar y a restar entre dedicatorias amorosas de Mario Benedetti.
De modo que, entre ires y venires por la lectura, recojo de Federico Nietzsche (1981) dos aforismos en Así Hablaba Zaratustra, sobre leer y escribir, que nos interrogan sobre lo siguiente: “¿qué tenemos de común con el capullo de rosa que tiembla porque le oprime una gota de rocío? Es verdad: amamos la vida, no porque estemos habituados a la vida, sino al amor. Hay siempre algo de locura en el amor. Pero siempre hay también algo de razón en la locura” (p. 31).
Así que leo a flor de piel, en silencio, con pausas, entre la razón y la locura, entre soles y flores, con la nostalgia a cuestas, con preguntas y problemas, entre desvaríos y naufragios. Leo buscando alguna terapia o vitamina que me ayude a lidiar con mis desasosiegos. Leo aferrándome a una intimidad sin tregua, por ello me encanta leer entre almohadas y cobijas, al compás de Joan Sebastián Bach o Chopin. También con un cafecito y, en variadas situaciones, con un cigarrillo y un whisquicito.
Leo conversando conmigo misma, buscándome entre versos, voces, relatos, pasajes y paisajes, en un viaje que emprendo con cada lectura, a modo de una experiencia maravillosa y fascinante en la que tejo hojarascas y peleo con mis sombras.
No cuento con una teoría sobre la lectura, tengo memorias de los textos que he leído, a los que vuelvo, los que recomiendo y me acompañan en mis espacios cotidianos y formativos. Y, particularmente en esta puesta en escena, quiero dar cuenta de textos literarios, porque ha sido la manera en que me he ido constituyendo como maestra en un diálogo permanente entre la pedagogía crítica y la literatura. Es un hermanamiento este encuentro. Por ello, buscar, irrumpir, nombrar, renombrar, pasar, atravesar, articular, descifrar, desear, leer y escribir son conjugaciones actuantes, a modo de un campanario que me convoca a sumergirme siempre en un espacio-tiempo de complicidades amorosas.
Leer es escribir. Leer es una experiencia estética y existencial.
Leer es descifrar el mundo y descubrir los inéditos viables de Paulo Freire.
Leer es habitar el tiempo del anhelo.
Leer es como respirar, es irse de viaje y entrar por las puertas de la imaginación y el deseo.
Leer es resistir a la prisa y al vértigo, a la banalidad y al empalago de los emoticones.
Se lee para alivianar la crudeza de la vida y para develar la vida.
Leo e intento escribir lo que me sugiere el texto, lo que me problematiza, las asociaciones que voy haciendo, las memorias que me suscita. Me abrazo al ritmo de sus olas y alas con y desde un “senti-pensar” (Borda, 2015), como lo nombraría el maestro Orlando Fals Borda. Confieso leer ―a veces― en voz alta y con un cuaderno abierto (del tamaño y textura a disposición). Decir también que no me gusta subrayar los libros, pues abrigo el sueño de que el disfrute que estoy experimentando en las lecturas pueda ser el goce de nuevos lectores(as). Así que mientras leo:
Llevo en mi vientre
tiempos
sudorosos y
olorosos a lluvias y
a tempestades de mujeres,
quienes me acompañan
entre sonrisas y ausencias,
para intentar no extraviarme en este país
de despojos y de duelos.
A esta edad
celebro las luchasde Rosa Luxemburgo, María Cano y Alexandra Kollontay. (Piedad Ortega)
Les ofrezco, entonces, este pequeño inventario de autoras y fragmentos de sus textos, a partir de las resonancias que me habitan:
Busco de nuevo a Gioconda Belli, quien me enseñó la exquisitez de la eroticidad en el sabor de mi propio orgasmo (sola o acompañada), y desde entonces vivo despeinada.
Marcela Serrano (escritora chilena) me entregó en sus relatos la dulzura de una compañía en Nosotras que nos amamos tanto, El albergue de las mujeres tristes y muy especialmente, leí con extrema urgencia su relato Para que no me olvides.
Con doña Fabiola Lalinde, mastiqué el miedo en el mapa de sus manos, buscando tras su Operación Sirirí a su hijo desaparecido y, con él, a los cientos de desaparecidos(as) en Colombia.
La resistencia la aprendí de Herta Muller (escritora rumana), quien lleva puesto siempre un vestido gris y no le falta su pañuelo húmedo de quebrantos. Cómo no recordar Todo lo que tengo lo llevo conmigo, El hombre es un gran faisán y Hoy hubiera preferido no encontrarme a mí misma. Con Herta, aprendí la urgencia de llevar el silencio como equipaje. Piedad Bonnett (colombiana) y Chantal Maillard (española) me entregaron el valor de escribir sobre el suicidio de sus hijos en Daniel. Voces en duelo. Con ellas, escritoras y madres, supe la desgarradura de Lo que no tiene nombre y La compasión difícil. Evoco uno de los versos de Maillard:
Te supe frágil y desnudo,
tan frágil eras, tan desnudo que
se quebró tu sombra al respirar.
De cuándo en vez, recojo las últimas palabras que dejó en el espejo de su cuarto Alejandra Pizarnik:
Recibe este rostro mío,
mudo, mendigo.
Recibe este amor que te pido. Recibe lo que hay en mí que eres tú.
En tardes envejecidas vuelvo a la narrativa de Marguerite Yourcernar para encontrarme con sus Memorias de Adriano y con Mishima o la visión del vacío. María Mercedes Carranza (poeta colombiana) me dejó suspendida un domingo sin timbre y sin reloj, buscando en El canto de las moscas su desespero extraviado entre tanta mortaja. Cómo no recordar a Dabeiba:
El río es dulce aquí
en Dabeiba
y lleva rosas rojas
esparcidas en las aguas.
No son rosas,
es la sangre
que toma otros caminos.
Y escuchando “El peligro de una sola historia”, de Chimamanda Ngozi Adichie (escritora nigeriana), sostengo con firmeza la necesidad de escribir nuestros propios relatos.
Con Virginia Wolf, entendí la importancia de tener una habitación propia, en tiempos en que la cama compartida era imprescindible e imprescriptible.
Trago saliva amarga para decir que no pude con el equipaje de mi madre (Q.E.P.D.) y muchas veces la dejé masticando soledades en su máquina de coser, leyendo las novelas de Corín Tellado.
Busco en la poesía de Meira del Mar (barranquillera), Dulce María Loynaz (cubana) y Emily Dickinson (estadounidense) las texturas de sus versos para seguir cantando “Soy un corazón tendido al sol”. Y siempre vuelvo a la mirada de mi hija, a su voz, a su sonrisa y a su aliento, quién recoge y celebra las luchas de las mujeres de esta época y las encarna como regalo de vida, desplegando destellos de resistencia en su escritura autobiográfica.
Referencias:
Barthes, R. (1984). El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura (trad. Nicolás Rosa, 1987). Paidós.
Colección Antologías del Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño. CLACSO. Siglo XXI Editores. Buenos Aires. Octubre de 2015
Freire, P. (2006). Pedagogía de la indignación. Madrid: Ediciones Morata.
Freire, P. (2008). El proceso de leer y el proceso de liberación. Siglo XXI.
Nietzsche, F. (1981). Así hablaba Zaratustra. Ediciones Tacarigua.
Zuleta, E. (2005). Elogio de la dificultad. Hombre Nuevo Editores.
[1] Profesora de la Universidad Pedagógica Nacional. Activista sindical y educadora popular. Marzo de 2023.













