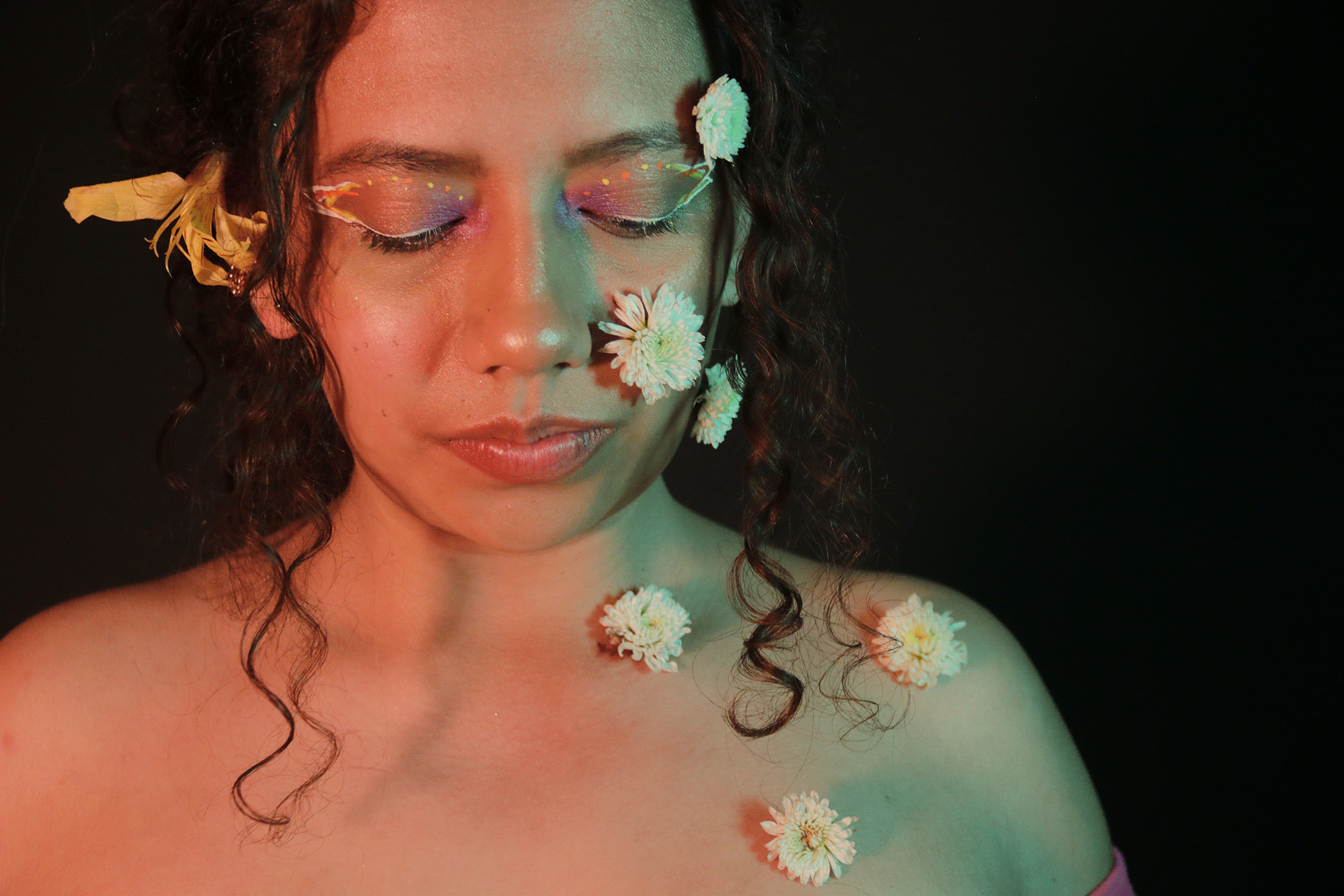
Tania Alejandra Montenegro Poveda1
Nohora Del Carmen Argumedo Sáez2
Resumen
El siguiente texto hace referencia al trabajo desarrollado por la colectiva Escuela del revés en los últimos dos años en la localidad de Usaquén. El trabajo estuvo orientado hacia la necesidad de implementar prácticas contrapedagógicas en contextos en los que las niñeces se han visto maltratadas por prácticas pedagógicas crueles diseñadas para la alfabetización del cuerpo, en términos de Rosi Braidotti y, en los de Laura Rita Segato, para la cosificación de la vitalidad.
Nuestra propuesta contrapedagógica responde contestatariamente al canon pedagógico patriarcal y capacitista que ha configurado las prácticas escolares en el país. Esto, a partir del enfoque pedagógico de las pedagogías del amor radical de bell hooks, en las que se apuesta por comprender la necesidad de sanar en y desde la escuela, entendiéndola como un espacio que sobrepasa la institucionalidad educativa y que tiene la potencialidad de reparar y transmutar los vínculos que surgen en todo proceso educativo.
¿Qué es eso que llamamos infancia?
La infancia, de acuerdo con Carlos Skliar (2021), es alteridad, es una construcción otra que se inscribe en la intensidad del tiempo. Skliar, parafraseando a Rousseau, dice que la infancia, o más adecuadamente, lo que consideraba que era un niño, era eso que luego podría ser algo más, algo diferente de lo era o es en la actualidad del tiempo, es un ser para el futuro, un futuro comprometido con un proyecto adultizante en el que se inscribe la infancia y de la que se espera sea adulta en algún momento.
Por lo anterior, la infancia no puede desligarse de la educación en tanto proyecto alfabetizador y adultizante para el futuro. La infancia, como categoría secuencial “infancia, adolescencia y adultez”, es la perspectiva biológica y cronológica del tiempo en la que la infancia juega un papel secundario y oculto respecto a la adultez. Esta idea del tiempo en la que se enmarca la infancia tradicionalmente, dice Skliar, es una idea proveniente de la Grecia antigua, significada a través de la idea del tiempo como Chronos, es decir, un tiempo determinado por una línea temporal y secuencial en la que existe un antes, un presente y un después, y, de acuerdo con Skliar, es la acepción del tiempo que la educación como proceso institucionalizado ha adoptado para abordar la niñez.
Aunada a esa definición griega de tiempo, Skliar (2021) hace énfasis en la idea de tiempo como Aión, lo cual hace referencia al tiempo como intensidad. De acuerdo con el proyecto adultocéntrico de la educación, o como lo llama Braidotti (2002), alfabetizante del cuerpo, la educación debe disciplinar el cuerpo a un margen normativo que busca economizar sus pulsiones vitales, sus afectos y sus pasiones, separando al cuerpo de la mente, fragmentándolo.
Esta interpretación invita a recuperar la infancia en el Aión y en la complementariedad, es decir, en la intensidad que solo es posible cuando se sitúa la infancia en el presente y se encuentra allí su potencialidad, abandonando los futuros inciertos y fuera de nuestras posibilidades como maestros y maestras. Esta es una posición que desde la colectiva Escuela del revés soportamos y complementamos con la máxima política de las pedagogías críticas feministas del amor radical propuestas por bell hooks.
Es pertinente mencionar que la infancia y la niñez, ambas categorías biológicas aplicadas a contextos sociales, son categorías que, en singular, parecieran abarcar la totalidad de las infancias y las niñeces; la idea del amor radical como una política de conocimiento situado y atravesado por el cuerpo, nos recuerda que no. En el mundo habitan las infancias y las niñeces de forma plural y contextualmente son vividas de manera diferente, constituyen marcos de experiencia distintos, lo cual depende de aspectos geográficos, sociales, políticos y culturales, que se convierten en la circunstancia que configura la experiencia de la niñez en la escuela.
Las pedagogías institucionales no son ajenas al proyecto colonizador de América Latina. El canon pedagógico, como la gran mayoría de cánones epistemológicos y académicos, tienen su legado en Europa a partir de un blanqueamiento histórico que se ha articulado, desde la perspectiva de Skliar y nuestra, a un proyecto cronológico del tiempo en el que la construcción de las infancias y las niñeces juegan un rol fundamental en el establecimiento de la colonialidad del saber (Castro, 2000) y en las normas en torno de las pedagogías que las configuran como crueles. Esta definición es abordada por Rita Segato (2018) y logra vincular la educación con la cosificación de la vitalidad presente en toda humanidad.
Capacitistimo y pedagogías de la crueldad
Las pedagogías de la crueldad, a partir de las reflexiones de Segato, se entienden como pedagogías blanqueadas. Así, se hace una relación entre el eurocentrismo del conocimiento y el racismo fundamentado en la institucionalidad de los cuerpos, por lo que el racismo desde la apuesta de Segato es un sinónimo de eurocentrismo, esto por la conexión colonial entre un cuerpo racializado y un pensamiento occidentalizado, de modo que “si el racismo es el racismo de los cuerpos, el eurocentrismo es el racismo de los saberes y productos que esos cuerpos producen” (Segato, 2018, p. 88).
Al respecto, la autora ahonda en el surgimiento de una emanación de los cuerpos en la que se evoca un paisaje colonial que lacera las identidades corporales racializadas. Esto permite entrever la relación entre una epistemología fundamentada en la crueldad. La colonialidad del saber como proyecto eurocéntrico del pensamiento, el conocimiento y su respectiva producción, atraviesa mucho más que los currículos académicos y los centros de producción de conocimiento que legitiman su publicación y circulación. La colonialidad trasciende la colonización, y se sitúa en nuestro presente a modo de prácticas y materialidades que configuran los mundos de la cotidianidad. Uno de ellos es justamente el educativo y escolar. La colonialidad es entendida acá como una matriz de exclusión basada en jerarquías biológicas y raciales que posibilitaron el dominio de unos sobre otros.
El colonialismo se articula con otras matrices de exclusión como lo son el patriarcado, el capitalismo y el capacitismo, una matriz de exclusión basada en principios biológicos con aplicaciones sociales de orden jerárquico y desigual. Es un sistema de opresión basado en la construcción asimétrica de la diferencia que promueve e informa prácticas de vida basadas en la realización personal a partir del mérito y la capacidad corporal. Wolbring (2008) lo define como un “ismo” paraguas de otras exclusiones dado que, la gran mayoría de exclusiones son o están atravesadas por la capacidad de hacer cosas en función de algo más.
En el caso de las prácticas pedagógicas no es muy diferente, solo es necesario echar un vistazo a las políticas de integración e inclusión que han configurado las formas de relacionamiento de las infancias y niñeces “regulares” con las dis-capaces en los ámbitos escolares. El capacitismo ha estado presente antes de los inicios de la institucionalización de la educación en nuestro país, en principio, cuando las políticas de integración de las infancias y niñeces en situación de discapacidad llevan a separarlos de las “regulares” con la instauración de escuelas especiales dirigidas sobre todo a infancias con discapacidad cognitiva. Esto se articulaba con el proyecto médico de la normalidad respecto de la medición de las inteligencias y desinteligencias, para generar medias “normales” o promedios de inteligencia en las niñeces que ingresaban a los centros educativos.
Ejemplo de ello es la educación que inicialmente recibían los y las sordas, a quienes se obligaba a hablar a partir de rutinas oralizantes en las que vivían diferentes tipos de violencia. Esta es una de las pedagogías más abiertamente crueles. La primacía oyente obligaba a que los y las sordas fueran oralizadas y se les prohibiera el uso de la lengua de señas dentro de las instituciones. Sin embargo, así como a los y las sordas se les prohibía esto, a las infancias también se les prohíben diversas actividades que truncan la intensidad que encuentra Skliar (2021) a partir de mecanismos de control en el aula y la exigencia de acelerar la infancia. El reto de las pedagogías críticas frente a las pedagogías de la crueldad está en desplazar estas prácticas de los ejercicios pedagógicos y en restaurar y sanar los vínculos de unos con otros y de sí para sí en los contextos escolares formales e informales. El lenguaje de la normatividad y de sus regímenes políticos, ya lo mencionaba Valeria Flores (2016), es el de la violencia. Nuestro reto como maestras y formadoras es sanar y reparar desde el amor los vínculos que la violencia de los ejercicios pedagógicos tradicionales y normativos ha infligido en las infancias y las niñeces.
Propuesta contrapedagógica y anticapacitista de restauración y diálogo interseccional
Las prácticas violentas han hecho de la escuela un espacio en el que es permitida la crueldad. Dichas prácticas se encuentran en una institucionalización que busca con urgencia ser blanca, y que toma la colonialidad del saber como un posibilitador de violencias, en la medida en la que, a partir de este, se impone la experiencia del dolor.
¿Han sido las escuelas espacios de violencia? Ante este interrogante, la respuesta subyace una afirmación por lo que han representado estas en las vidas de las niñeces colombianas, aquella población que ha tenido que vivir en guerra. Así, las infancias de este territorio herido han sido también lastimadas. Esto hace que el amor, como bien lo menciona hooks (2020), sea vitalizador, pues, es por medio de este que las niñeces pueden sentir que pertenecen a un lugar, y ello implica otorgarle sentido a la presencia propia.
Se entiende que el amor recibido tiene un efecto directo en las relaciones afectivas de una comunidad. Esto ha hecho que el amor se enuncie como una apuesta política y pedagógica. En esta el cuerpo toma una resignificación al ocupar un lugar de reconocimiento dentro del aula, lo que genera que las niñeces comprendan la importancia de cuestionar, pensar, reflexionar e indagar a partir del ser sintiente que encarna la corporalidad. Así, el cuerpo, a partir de lo dignificado por hooks (2020), puede desmontar los cánones bajo los cuales se le ha violentado y excluido.
La Escuela del revés ha decidido romper con las relaciones de poder que permiten la crueldad en la escuela, y es por esto por lo que enuncia a partir de una posición política y pedagogía que cree en el amor como agente reparador. De modo que la escuela ha hecho de su quehacer pedagógico una práctica que busca poder sanar las heridas de la violencia colonial. La colectiva Escuela del revés cree en una pedagogía comprometida desde la visión de hooks, al reconocer una pedagogía que piensa desde la comunidad y la reparación de las diversas corporalidades que hacen parte de esta. Es por esto por lo que esta colectiva, desde hace dos años, ha decidido responsabilizarse con niñeces y madres cuidadoras de la localidad de Usaquén.
La colectiva ha procurado expandir la accesibilidad de mujeres e infancias de bajos recursos y/o en situación de discapacidad a la creación artística, la construcción comunitaria y de memoria colectiva a través de talleres realizados con las comunidades de los barrios Codito, las delicias del Carmen y Chaparral de la localidad de Usaquén. Haciendo uso de diversos recursos tales como el cuento, la poesía, la escritura, la oralidad, el dibujo, el tejido y el trabajo en huertas comunitarias.
Entendiendo que la comunidad es diversa, todos los talleres se realizan con un enfoque transcultural e interseccional reconociendo los saberes previos de cada participante de acuerdo con su edad, género, situación de discapacidad, etnicidad (si las hay), estrato socioeconómico y grado de escolaridad. Asimismo, considerando las diferentes problemáticas del territorio, buscamos que los y las participantes encuentren en nuestros talleres distintas herramientas que les permitan continuar desarrollándose y afrontando sus realidades locales.
El trabajado realizado por la colectiva nos ha permitido entender la reparación de los vínculos a partir del amor, pues es este la voluntad vitalizadora que puede hacer que las diversas corporalidades que entretejen el tejido social de la comunidad sanen a partir de un acompañamiento constante en el que se reconoce el territorio y las relaciones afectivas que emergen en este. La Escuela tiene una apuesta contra-pedagógica en un sentido propositivo y generativo en donde el prefijo “contra” marca el inicio de una creación que desmonta la positividad del concepto original para redireccionarlo, en este caso, hacia apuestas antirracistas, decoloniales y anticapacitistas, en la que se pretende la coexistencia de múltiples formas de ser y de enunciarse en el mundo que compartimos.
Consideraciones finales
El modelo educativo tradicional, enraizado en la colonialidad del saber y la normatividad capacitista, se ha caracterizado históricamente por la negación de una corporeidad heterogénea, por lo que se ha desintegrado el cuerpo de la mente y se ha hecho énfasis en el proyecto adultocéntrico, cuyo objetivo principal ha sido la cosificación de la vitalidad de las infancias. Así, la labor de la colectiva Escuela del revés se presenta como un acto radical de sanación, recuperación y resistencia. De modo que, la colectividad, al comprender la educación a partir de las contrapedagogías del amor, no solo se encarga de confrontar de manera contundente las violencias institucionalizadas en el entorno escolar, sino que también como acto de resiliencia, propone un espacio construido para reparar los vínculos lastimados por las prácticas tradicionales coloniales.
Esta propuesta contempla la noción de tiempo como Aión, en contraposición al tiempo lineal y cronológico de Chronos. La infancia, entendida no como un ser en devenir hacia la adultez, sino como una entidad plena en su presente, se ha encargado de invitar al colectivo a repensar el propósito mismo de la educación. Así, el tiempo como Aión permite que el quehacer pedagógico deje de ser una herramienta de alfabetización y disciplina de cuerpos desterrados de otros modos de ser, y se transforma en un espacio para que la intensidad vital de las infancias permita niñeces más plenas y felices.
El cambio en la noción del tiempo enunciado se manifiesta al entender el amor radical no como un sentimiento abstracto, sino como una acción política que a partir de las reflexiones de bell hooks tiene el poder de transformar las relaciones dadas por la colonialidad del poder que subyacen a las prácticas educativas tradicionales. Este amor, que se expresa en el reconocimiento y dignificación de las diversas corporalidades, ha sido para nuestra colectiva un medio para sanar las heridas provocadas por las pedagogías de la crueldad y exclusión. En estas pedagogías de la crueldad, el capacitismo funciona como matriz de exclusión, pues normaliza y refuerza la opresión y legitima la desigualdad. En este sentido, la contrapedagogía visualizada por la propuesta pedagógica de la colectiva es una respuesta reactiva con la que se propone desmantelar estas estructuras opresivas y trabajar en comunidad para la construcción de una nueva pedagogía basada en el amor hacia las múltiples formas de ser en el mundo.
El enfoque de la Escuela del revés nos recuerda que la educación y las escuelas no pueden seguir siendo un espacio construido por relaciones de poder violentas. Pues, esta debe convertirse en un espacio de reparación, donde las niñeces puedan experimentar la libertad, la creatividad y la conexión profunda con su entorno y comunidad. La apuesta por una pedagogía del amor radical, que busca su soporte en la interseccionalidad y el reconocimiento de las múltiples corporalidades es un camino gestado para la construcción de una educación que cuide de sus infancias, y por tanto que ame radicalmente, pues cuidar es un acto de emancipación y amor.
Referencias
Braidotti, R. (2002). Metamorfosis. Editorial Akal.
Castro, S. (2000). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. clacso.
Flores, V. (2016). Afectos, pedagogías, infancias y heteronormatividad: reflexiones sobre el daño. Córdoba.
hooks, b. (2020). Enseñar a transgredir: La educación como práctica de la libertad. Capitán Swing.
Segato, R. (2018). Contra pedagogías de la crueldad. Prometeo libros.
Skliar, C. (2021). La educación como creación de comunidades [conferencia central]. Secretaría de educación Almirante Brown. Wolbring, G. (2008). The politics of ableism. Development, 51(2), 252-258.
- Licenciada en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional y estudiante de la Maestría en Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Colombia. Artista formadora del área de literatura del Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) y formadora popular de la colectiva Escuela del revés. Investigadora de los estudios críticos en discapacidad. Filiación institucional: Universidad Nacional de Colombia. tmontenegrop@unal.edu.co ↩︎
- Licenciada en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional. y estudiante en la Maestría en arte, educación y cultura de la Universidad Pedagógica Nacional. Docente en la estrategia de educación flexible “Territorios” de la CEMID y formadora popular de la colectiva Escuela del revés. Investigadora de las negritudes y feminismos negros latinoamericanos y del pacífico. ndargumedos@upn.edu.co ↩︎








