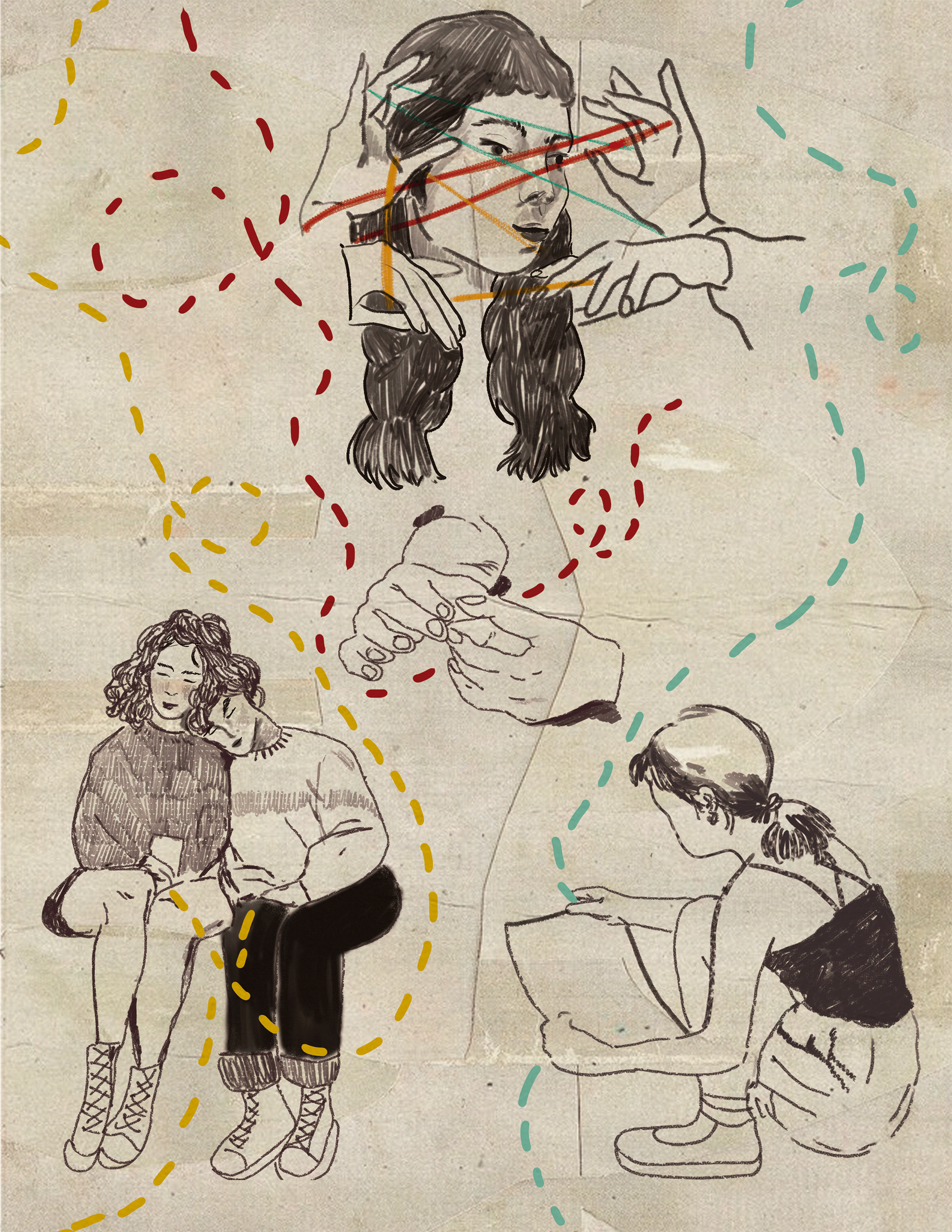
Un, dos, tres por las pedagogías que paran para tejer-(se)-(nos)1
Cindy Julieth Martínez Ruiz2
Las coordenadas son fibras sensibles al movimiento,
las fibras unidas construyen hebras,
las hebras con ayuda de manos se hilan,
la fibra hecha hebra y luego hilo
está presta a nudo, enredo, nuevo intento.
Cindy Julieth Martínez Ruiz
Resumen
Una terca docente escribe y se pregunta por sus coordenadas investigativas sobre pedagogía feminista ancladas a la pregunta: ¿cuál es la incidencia que tiene en el estudiantado la formación pedagógica en género al cursar el Taller Modular de Género y Educación de la Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional?3 Hablo de la pedagogía hecha a retazos, que luego son colchas, del arte de cartear como vasos comunicantes con suspensivo tejedor. ¡Sí! En dos palabras, hablo del devenir metodológico del cómo se anuda sesión tras sesión una apuesta de formación en género; de cómo se enhebra, enredan, desenhebran los centros y márgenes propias, a la par de aquellas que coexisten en las aulas; de cómo es posible desde la pedagogía del compromiso des-bordar las aulas con puntadas prestas a remendar y hacer juntanza, para que el encuentro un, dos, tres por (…) se resista a las recetas pedagógicas y se abracen experiencias como nuevos intentos que hacen de la formación en género un hecho no asistido y asistente, sino transversal, cambiante y viviente.
Palabras clave: pedagogías feministas; transversalización de género; formación pedagógica en género; metodologías des-bordantes
La margen como pregunta y la formación como centro
Me es inevitable no hacer alusión a la creación gráfica que deviene de otros lenguajes, cuando leía a bell hooks (2020)en su Teoría feminista: de los márgenes al centro. Escribí en una hoja blanca ¿cuál es mi centro y cuál es mi margen? Pensaba en la investigación y en cuál era el nudo concéntrico y cómo este permitía o no el movimiento, pero la margen es siempre margen, “es parte del todo, pero fuera del cuerpo principal” (hooks, 2020, p. 23). Dibujé entonces dentro de la hoja blanca una hoja cuadriculada con margen en rojo, aquella margen que nos forzaban a realizar en épocas pasadas (espero y me gustaría afirmar que esto ya no ocurre en el presente). Esa margen era el dictamen de no pasarse, la letra llegaba a un tope y de ahí, tocaba bajar a otro renglón, cuadro tras cuadro, nunca se tocaba o se sobrepasaba la margen, para ello existía el límite rojo.
Pensé en el rojo delimitante pero también, en el centro de aquella hoja cuadriculada haciendo un nudo tejido lo suficientemente grande para hacerse visible, escribí a su alrededor “upn – ¿formación?” Pero afuera de la margen estaban las trayectorias formativas, las colectivas en donde había participado, afuera de la margen estaban las reuniones con amigas que en el presente son colegas, estaban nuestras preguntas emergentes de las aulas y las aulas expandidas, estaba en interrogante la experiencia pedagógica transgresora sobre y desde el género, afuera de la margen me encontraba, nos encontrábamos, pero también estaba/estábamos dentro de la margen en la upn y la pregunta por la formación era y es un problema ¿cuántas veces he sido leída y he leído el hecho formativo del centro a la margen y no al contrario?, ¿qué activó mi interés de mover los lugares de la pregunta de la margen al centro y en plural?
El problema es ambivalente, porque también es el privilegio que impulsa el arte de las preguntas, y sucede en este caso, al permanecer dentro y fuera, ser egresada y volver a “la peda”, sin perder de vista el posible de totalidad, es decir, palpar y sacudir cuantas veces sea necesario la hoja completa, la hoja que se encontraba en blanco y que al hallarse con trazos e intervenciones hace alusión a “la estructura que nuestras vidas cotidianas nos proporcionaban, la visión de mundo en oposición” (hooks, 2020, p. 24). Pero, qué tal si la invitación no es otra que cuestionar la oposición para pensar en compatibilidad, es decir, qué del dentro-fuera / fuera-dentro (y en plural) coadyuva a destemplar la margen y la cuadrícula, destemplar para des-organizar, para alterar y enhebrar otras ondas pedagógicas.
Ondas como vasos comunicantes. Entonces, dentro de la margen dibujé un vaso y fuera del rojo delimitante también; y como en aquel juego de la palabra viajera unida con un hilo que sí y solo sí funciona con un largo, tensión o distancia correcta; decidí que esos vasos podían ser atravesados con más hebras, las que quisieran unirse, las que fueran necesarias, porque esta historia de la formación pedagógica en género no es posible sin el juego corpóreo, sensitivo y creativo de las hebras danzantes que “al igual que nuestras vidas no son fijas ni estáticas, sino que siempre cambian, nuestras teorías y praxis deben seguir siendo fluidas, abiertas, receptivas” [cursivas agregadas] (hooks, 2020, p. 19), hebras en movimiento que invitan a pensar.
Así, al pensar en el tejido errante de las pedagogías se convoca la acción de “investigar y escribir más acerca de las barreras que nos separan y de las maneras en las que podemos superar esa separación” (hooks, 2020, p. 102). Entonces, ¿desde dónde la pedagogía?, ¿por qué la pedagogía desde los feminismos?, ¿por qué pedagogía feminista? Si los feminismos en las pedagogías y las pedagogías en los feminismos son entendidos como movimientos no reticentes de compromiso político que trascienden el hecho individual y, por ello, se animan a articularse desde lo fibroso; si los feminismos y las pedagogías redirigen su atención a las ondulaciones de los vasos comunicantes e impulsan la exploración y análisis sobre la formación pedagógica en género, no en oposición sino en compatibilidad en, para y con las teorías y praxis. Las pedagogías feministas serán teorías y praxis dialogantes, prestas a ser intervenidas desde la aguja enhebrada que perfora, el nudo que se aferra, el enredo que se produce, la hebra sintiente, templante, la hebra que retomando los aportes de Marcela Lagarde (1996) está abierta a:
la redistribución de los poderes sociales dentro-fuera / fuera-dentro de las aulas, a la transformación de los mecanismos de creación y reproducción de esos poderes mover a plural el dentro-fuera / fuera-dentro de las aulas, para deconstruir la opresión y la enajenación de género, inequidades persistentes y crear poderes democráticos: hacer-se-nos comunidad con poder pedagógico desjerarquizante.(pp. 37-38, énfasis agregado)
Esto implica, hacer-se-nos teoría relacional desde la pregunta sobre el dentro-fuera / fuera-dentro de las aulas en movimiento plural, entre genealogías pedagógicas, historias y experiencias tanto individuales como colectivas que devienen en conexiones con agentes, acciones, deseos, afectos, representaciones y códigos culturales sobre el hecho educativo. Por lo tanto, la pedagogía feminista es punto de inspiración para extender y hacer extensivas las hebras de las aulas, para mover sus márgenes hechas muro, el discurso hecho currículo y las acciones hechas retórica generacional.
Lo que a continuación se encuentra, no es un recetario o estrategia reproducible como mantra al hecho pedagógico, al contrario, es una motivación para sacudir la hoja que con trazos inspirados en bell hooks, tienen sus desencadenantes teórico-prácticos, lo que nuevamente recuerda que toda teoría y aún más, toda teoría feminista y pedagógica es contextual.Invito al público lector a pensar(se) en el ingreso y permanencia en un aula de cualquier nivel de formación y a recordar los siguientes actos.
Primer acto: antes que el llamado a lista el llamado a prestar atención
Hoja en mano, empieza el llamado en tono seguro, nunca titubeante, se dice el nombre completo, aunque en ocasiones se inicia por los apellidos y se olvidan los nombres. Ante el llamado, hay dos opciones de respuesta: ¡presente! o el silencio que da paso a la falla. Estar presente o fallar: ¿de qué manera se está presente?, sabrá la voz que nombra a cada cohabitante en el aula, si esa respuesta: ¡presente! es equivalente al “aquí estoy”, ¿cómo podemos narrarnos de otras maneras que den lugar a la pregunta, a la incomodidad, al desborde y anudar otros posibles?, ¿cómo podemos desanudar(nos) dando vuelta y vuelco al registro unidireccional?
Es esta la invitación primaria de la pedagogía feminista, imaginar otros comienzos, imaginar que no hay hoja con nombres y apellidos, abrazar el hecho en libertad de podernos nombrar, abrazar la posibilidad de que “como docentes podemos crear un clima óptimo para el aprendizaje si conocemos el nivel de conciencia e inteligencia emocional que hay en el aula. Esto significa que debemos tomarnos nuestro tiempo para conocer a quiénes estamos enseñando” (hooks, 2022, p. 31). Entonces pregunto: ¿me he dado ese tiempo?, ¿nos hemos dado ese tiempo?, ¿hemos tejido esos tiempos?
Tiempos para otros comienzos que animan a habitar la palabra enhebrada como desencadenantes de transformaciones, no solo de un aula ruidosa, ¡de esas que incomodan!, sino que altera el orden de quién habla y quién escucha, bajo una aclaración: no siempre se debe hablar, ni debe ser esta una preocupación que nos altere. Se habla al ritmo y con la pertinencia adecuada para ampliar, conocer(nos) y expandir. En palabras de bell hooks (2022), “el poder que tienen los relatos, con la función esencial que cumple la conversación en el proceso de aprendizaje y el lugar que ocupa la imaginación en el aula” (p. 16). Hablamos no para replicar el orden del listado, ni para acentuar la voz como una obligación que demarca “el aquí estoy” con el movimiento del brazo y la palma abierta hacia arriba, esperando su tiempo, siempre el tiempo. En su lugar, tanto la voz como los silencios en los nuevos comienzos disienten de las suposiciones, no se da por hecho “el estar aquí” porque el estar se teje como llamado colectivo a la singularidad de las circunstancias educativas que hacen y nos hacen prestar atención.
Segundo acto: apasionar(se) en la hechura vinculante
El aula como estructura estructurante. Tras el llamado a lista, se asignan espacios a ocupar, adelante y atrás, mirar al frente, nunca atrás, observar a los lados no es posible, la visión se focaliza detenidamente en un cuerpo con el goce del movimiento, mientras que los demás permanecen en quietud, en una silla, detrás de una mesa, detrás de, siempre atrás de. Ocupado el espacio, se activa el impulso a pensar, pero la “mayoría tiene miedo de pensar. Y los que carecen de ese temor, a menudo van a clase asumiendo que no será necesario pensar, que todo lo que tendrán que hacer es procesar información y vomitarla en los momentos adecuados” (hooks, 2022, p. 18). El juego de poder se hace presente una vez más, si no se presta atención a la acción siempre fluctuante del enseñar. ¿Cómo me enseñaron a enseñar?, ¿qué se personifica cuando se está al frente y no al lado?, cuando toda la atención se quiere acaparar, cuando el orden y el parámetro del planeador con sus tiempos titubeantes de desacato, ordenan cumplir con temarios y contenidos que no acuden al destiemple de la línea recta que acuerpa el caminar solitario, cual vaivén, del profesorado al frente.
Estas situaciones, reproducibles en las aulas, se presentan como hecho asistido y asistente donde hay un público, un hablante y escuchas en pugna, pero, ¿qué tal si damos un paso en otra dirección para alterar el orden dispuesto, para mover(nos) con extrañamiento, para analizar qué tanto de lo arraigado e interiorizado fluctúa como hecho naturalizado en el aula; para permitir(nos) compartir conocimientos en redes accesibles a partir de los lugares en que se producen, que no son otros que las propias cotidianidades? Entonces, ¿nos damos el tiempo, siempre el tiempo de pensar antes de compartir el pensar en el aula? Responder a estas y otras preguntas sobre el devenir pedagógico para sí y para las realidades que se cohabitan presupone un acto de resistencia. Este acto reafirma la hechura vinculante4 de los conocimientos desde adentro para mover(nos) a posiciones conversantes que no devalúan la emergencia y multidireccionalidad del acto cognoscente.
Si, como dice bell hooks (2022), “conversar es siempre dar” (p. 63), entonces el orden se altera, los espacios se distensionan y se abraza lo divergente. Se invierte el curso de las direcciones sesgadas: arriba – abajo – enfrente – atrás; ahora, la oportunidad está al lado, siempre al lado desjerarquizante de la palabra y la acción; no se ostenta un saber eterno o correcto, sino que se desliza entre aprender a aprender, aprender a enseñar y enseñar a aprender, con derecho a la errancia y la reconstrucción colectiva: reaprender-se-nos para reenseñar-se-nos, porque “las aulas no pueden cambiar si nos resistimos a admitir que para enseñar sin sesgos hay que reaprender, que debemos volver a ser estudiantes” (hooks, 2022, p. 48). Volver a ser para anudar(nos) en pedagogías disruptivas que, al reafirmarse en vuelco, están atentas a sus intencionalidades.
Las intencionalidades no son otra cosa que crear versiones libres de la “fractura ante la falsa dicotomía entre la teoría el desarrollo de las ideas y la práctica las acciones del movimiento” (hooks, 2020, p. 178, énfasis agregado). No se privilegia ninguna, van a la par, son complementarias, compatibles y articuladoras de cooperación a la creación. Y dejan como legado que lo pedagógico trasciende el acto individual de “dar clase” para dar paso a establecer los cimentos de genuinas comunidades de aprendizaje.
Ahora bien, ¿cómo activar las comunidades de aprendizaje?, ¿de qué maneras apasionar-se por la hechura vinculante? Hablo aquí de las estrategias pedagógicas y la respuesta sobre cómo no se encontrará en manuales o recetarios, y menos aún estará enlistada como temario en los currículos. En su lugar, la energía creativa estimulada por “la imaginación[que] se desata en el aula como espacio para un aprendizaje transformador expandido” [cursivas agregadas] (hooks, 2022, p. 80). Imaginar a la par de boicotear —en el mejor sentido de la palabra, que se presta al movimiento alternativo—, las parametrizaciones sobre qué es y cómo desarrollar una clase, qué es y cómo debe habitarse y permanecer en un aula. Esta acción de desplazamiento, ¡ojalá no lineal!, hace que tanto agentes, recursos, espacios, temarios y prontuarios presenten movimientos complejos, pensamientos complejos del hecho formativo, donde la percepción pedagógica es sensible a complejizar el aula desde lo no normativo para ritualizar experiencias congruentes con la no hostilidad y la apuesta de sostener lazos que humanicen.
Tercer acto: asumir la respons-habilidad
Si se recuerda el protocolo de llamado a lista como comienzo, el final de la clase se presenta como desacato de formalidad. Se corre contra el reloj, contra el estado de ánimo, contra las ansias de completar el temario. El final de las clases se asemeja a la huida temeraria de los compromisos por hacer y a la anhelada salida de aquel ambiente en el que ya no se puede, ni se quiere permanecer; “hasta la próxima sesión” es el pacto verbal unidireccional que cierra la misión, ¡se terminó la clase!
Sin embargo, si el final no se presenta como un hecho concluyente y son los llamados finales los que “alteran la jerarquía que nos hace asumir que la mente debe dominar siempre sobre el cuerpo y el espíritu” (hooks, 2022, p. 106), entonces se convierten en el impulso y la antesala a nuevos comienzos. Son punto en el tejido, un, dos, tres por (…), para mapear con puntos suspensivos. Y como de proceder con cautela se trata, se puede renombrar este momento como recogimiento5, al congregar el efecto-afecto educativo con repons-habilidad que puede tener lo dicho u omitido, lo sentido, habitado, los silencios y movimientos que han dejado las hebras danzantes dentro-fuera / fuera-dentro del aula.
En el recogimiento se enaltece el derecho activo a discrepar, a poner en el centro el sentir ¡que no!, no tiene por qué ser un eco clasificatorio polarizado. “La clase estuvo bien o estuvo mal” en su lugar, es la oportunidad de ir más allá de los límites del lenguaje “para hablar sobre la cuestión de la perspectiva y preparar-nos a escuchar puntos de vista que tal vez no se hayan oído antes” (hooks, 2022, p. 125, énfasis agregado). Es un momento para percibir cuál es el ambiente cocreado en el aula y, si es necesario, quedarse unos minutos más, para abrazar lo que no fue abrazado, para abrir paso al escepticismo, poner en duda la complaciente despedida, “se acabó la clase”, pues el término sin recogimiento deja hebras olvidadas, hebras que pueden anudarse para continuar tejiendo y hacer de lo pedagógico un hecho no concluyente.
Invito al público lector a conocer la decisión de rememorar estos tres actos
Conversar-nos desde lo que no ha sido vinculante
Opté por abordar la pedagogía feminista a tres tiempos, no pude hacerlo de otra manera que no fuese libre a la interpretación experiencial de los ojos lectores, lo decidí porque no, no puedo definir por regla general qué son las pedagogías feministas sin las relaciones diferenciales a nivel epistemológico y metodológico que deja el estar dentro-fuera / fuera-dentro de la formación, bien sea como docente o estudiante. No puedo hacer un hecho homogéneo sobre las propias márgenes, centros, llamados a lista, ocupar los espacios y el adiós como portazo de culminación, en este sentido, considero fundamental vincularme con referentes que han señalado que:
En Latinoamérica —y posiblemente en otros países— no puede hablarse de un discurso pedagógico feminista como tal, ni mucho menos de una discusión clara en torno a esta. Sin embargo, emerge un trabajo de reflexión y análisis de algunos campos -las metodologías de género- que pueden abrir la puerta a la construcción y debate de las(s) pedagogías(s) feminista(s). (Maceira Ochoa, 2008, p. 80)
Si bien en el contexto colombiano se han planteado históricamente fines educativos que cuestionan los modelos pedagógicos tradicionales, introduciendo en la cotidianidad del aula el movimiento de sus “tres actos”, la pregunta por cómo mapear y mover estos actos sigue estando vigente en la pedagogía como campo de saber, estudio y disciplina; esto ratifica una vez más la imposibilidad de una lectura unidimensional de la praxis. Parece, entonces, una búsqueda incesante del artilugio que hará posible la coexistencia entre la teoría y la praxis de la pedagógica plus feminista; pero este desafío puede simplificarse si se persiste en el esfuerzo que convoca la presente investigación de “sistematizar las experiencias educativas feministas y sobre todo, de evaluarlas pues se conoce muy poco sobre los resultados, efectividad e impacto de las estrategias educativas hasta ahora implementadas” (Maceira Ochoa, 2008, p. 80).
El ejercicio de sistematización al que invita Maceira Ochoa (2008) ha sido precursor de pedagogías anteriores al rastreo pedagógico feminista, al menos en Latinoamérica. Un ejemplo de ello es la pedagogía crítica-radical, arduamente co-elaborada por Paulo Freire. Entonces, si tanto la sistematización y la crítica pedagógica son acciones previas a la “hechura” de pedagogías alternativas, ¿cuál es la particularidad de la pedagogía feminista? En este punto, es importante destacar la emergencia histórica de los aportes de la pedagogía crítica-radical de Paulo Freire al abordarla de forma dialógica como un poder creador que genera la pedagogía feminista. Esta elección responde a la coherencia del tejido metodológico de la investigación, ya que solo a través del acto de comunicación vinculante es posible prestar atención a los cambios educativos en respon-habilidad.
Propongo así, explorar la noción de conocimiento en resistencia del pensar-hacer, a partir de la obra de bell hooks y su diálogo con el pensamiento de Paulo Freire. La resistencia, en este contexto, no se presenta como una postura polarizada que impide el diálogo, sino como una política sensible que se entrelaza con la pedagogía Freriana para tejer nuevas posibilidades educativas. Debo decirlo, he disfrutado profundamente conocer esta trasgresión dialógica en conversa, que invita a construir y el hecho de que pueda presentarse como el juego de palabrear- memoria,6 al menos en el apartado “Paulo Freire” (hooks, 2021, p. 67); hace que cobre sentido el poder que tiene la creación como hecho transversal en los actos educativos de las aulas y las aulas expandidas.
En palabras de bell hooks (2021), “me sentía en resistencia, pero sin lenguaje político para expresar.7 Paulo fue uno de los pensadores cuya obra me daba un lenguaje, me hizo pensar de fondo en la construcción de una identidad en resistencia” (p. 68). Este encuentro invita a reflexionar sobre ¿cómo podemos habitar el acto de abrazar a cada referente que acompañan nuestras apuestas teórico-metodológicas?
Cuando se entiende a la resistencia como un acto de profundo respeto, abrazado y abrazable, hacia la construcción pedagógica no unidimensional que necesita de más hablantes, y que no necesariamente se relega a la quietud y coincidencia de pensar igual, se convierte en un escenario táctico para la pedagogía feminista, bell hooks (2021)ejemplifica esta idea al reconocer que, si bien se sintió inspirada por Freire, “no se trata de que no viera actitudes sexistas por su parte, solo que recibo estas contradicciones como parte del proceso de aprendizaje, parte de lo que alguien se esfuerza por cambiar; y ese esfuerzo suele ser prolongado” (p. 79). Esta capacidad de crear un espacio para la admiración y la crítica subraya la importancia de tomar distancia y percibir con extrañamiento aquello que resulta contradictorio o confuso. Entonces, ¿con qué frecuencia nos permitimos el tiempo, siempre el tiempo de parar para habitar(nos) en los esfuerzos que devienen del cotidiano pedagógico?
A pesar de las incesantes demandas del sistema educativo, donde evaluaciones, plazos y resultados medibles parecen dominar el panorama, es propicia la puntada de la(s) pausa(s) reflexiva(s), pues, si este ritmo implacable de la academia no se equilibra con momentos de análisis crítico, puede obstaculizar el sentido que busca entretejer la enseñanza junto con el aprendizaje. La experiencia de bell hooks con Freire nos recuerda el poder transformador de tomarse el tiempo para reconocer que, al igual que los vasos comunicantes funcionan, ¡sí y solo sí!, el hilo tiene un temple correcto, cada uno debe poner de su parte, para hacer evidente ese esfuerzo con escucha copartícipe y no reticente a las críticas recibidas, como lo afirma Paulo Freire al decir que:
la seriedad y la complejidad de la cuestión del género exigen una reflexión conjunta con un riguroso análisis del fenómeno de la opresión, esto también requiere nuevas prácticas pedagógicas para alcanzar ese sueño de lucha por la liberación y por la derrota de todas las formas de opresión. (Freire, 2016, p. 141)
Este esfuerzo de Paulo Freire por cambiar su enfoque a luz de las críticas feministas8 por el uso de lenguaje sexista en la obra “Pedagogía del Oprimido”, se evidenció poco a poco en sus posteriores obras. Un ejemplo de este cambio es su palabrear-memoria con Antonio Faundez en “Pedagogía de la Pregunta”, donde ambos autores anudan coincidencialmente la fuerza que esperan los desarrollos teóricos y praxis emergentes desde “la política de la vida cotidiana” (hooks, 2021, p. 73). Sobre esto, afirmaron que “la revolución comienza justamente en la revolución de la vida cotidiana, vivir lo que se defiende todos los días” (Freire y Faundez, 2013, p. 56). Lo anterior abona para la pedagogía feminista no solo la coincidencia de una política pedagógica del devenir cotidiano en pausa para contemplar los esfuerzos, sino la coherencia misma que se espera que exista entre praxis, teoría y discurso. De hecho, en relación a las maneras de hacer teoría y práctica feminista, bell hooks (2021) resaltó que, en la obra de Paulo Freire:
había más que en el trabajo de muchas pensadoras feministas burguesas, un reconocimiento de la posición de sujeto de las personas más despojadas de todos los derechos, de aquellas que sufren el mayor peso de las fuerzas opresivas (con la salvedad de que no siempre admitía las realidades específicas de opresión y de explotación que tienen que ver con el género). (p. 75)
Así, un rasgo distintivo de la pedagogía feminista es su capacidad para reconocer las presencias y ausencias en el discurso, la teoría y la praxis. En este campo, los matices y los puntos intermedios constituyen un territorio acuerpado ávido para la intervención desde la creatividad dialógica; referentes como Paulo Freire y bell hooks ejemplifican este cambio en el pensar-hacer9 pedagógico, al destacar el carácter no neutral de la educación. La pedagogía feminista, en ese sentido, resalta la importancia de la corresponsabilidad, donde el pensar-hacer se comparte y exige en primer lugar, un equilibrio entre los saberes previos, los conocimientos nuevos y la acción propositiva, crítica y autónoma. Como afirma Paulo Freire (2016), esto implica “ubicar mi trabajo en el contexto histórico y cultural; apreciar la contribución del trabajo dentro de su contexto histórico” (p. 144). Complementa bell hooks (2021) “acceder a una obra que promueve la propia liberación es un regalo tan poderoso que no importa mucho si el regalo tiene defectos” (p. 72). Siguiendo esta idea, si se entiende el aula como una obra no concluida y con arribo contextual ¿cuántas aulas-obras nos han permitido abrazar la liberación y, aun así, creemos conveniente anudarlas para complementarlas en conversación?De ahí que la pedagogía feminista se caracterice por reconocer al conocimiento como inacabado y la necesidad de tomarse el tiempo para comprender el contexto, propone hilar finamente cada encuentro, revisitar constantemente y retejer las hebras fracturadas, olvidadas o enredadas. Esta noción de inacabamiento me invita a utilizar el término pedagogía feminista en singular, no como una única forma de llevar a cabo su pensar-hacer, ni desconocer los andamiajes teórico- conceptuales, sino como una singularidad que reside y se enriquece con la particularidad de su devenir en cada contexto, lo que acota el riesgo a sobre-generalizar. Por tanto, a partir de esta narrativa que sustenta un acercamiento a su conceptualización, se pueden sugerir tres puntos clave para pensarla en acción con suerte de apertura al movimiento de los tres actos:
- La pedagogía feminista como ciencia se nutre del sentido común. Como afirma Paulo Freire (2016), “ninguna sociedad del mundo comenzó siendo científica” (p. 124), esta idea nos invita a repensar la forma en que abordamos la pedagogía e impulsa a cuestionar cómo nombramos a cada persona en las aulas y las aulas expandidas, qué se considera importante al momento de ambientar los espacios de aprendizaje y en qué medida el conocimiento que se comparte y co-construye dialoga con las necesidades, intereses y cotidianidades del grupo partícipe. Asimismo, qué tanto nos detenemos a generar un lenguaje común que trascienda su carácter verbal y considere el lenguaje corporal, las emociones y las experiencias de cada persona. La pedagogía feminista, en este sentido, invita a crear espacios donde el conocimiento, no genera una escisión entre cuerpo-mente, no se impone y las jerarquías de poder no se reproducen a través de la disposición espacial, dialógica y emocional.
- La pedagogía feminista hace frente a los oponentes de diversidad: normalización, universalización y homogeneización. Como señala bell hooks (2021), “enseñar es un acto performativo donde la invención y los giros espontáneos pueden servir de catalizador para la aparición de elementos únicos” (p. 32). Esta idea cobra especial relevancia en cada aula y aula expandida, donde la educación en función de la cultura se encarga de reconocer las realidades y las relaciones de género visibilizando las opresiones derivadas en cuanto a raza, clase, género, edad, clase, etnia, entre otras. Al particularizar estas experiencias, se contraviene la generalización del conocimiento y promueve su carácter multidimensional, lo que incide en el desarrollo colectivo de la conciencia pues en la pedagogía feminista, la responsabilidad del tejido del conocimiento recae en la triada: familia, escuela y sociedad, esta corresponsabilidad fortalece los vasos comunicantes, el hacer comunidad de aprendizaje dentro-fuera / fuera-dentro de las aulas y las aulas expandidas.
- La pedagogía feminista deviene sin margen. La convergencia de la pedagogía feminista con la pedagogía del compromiso, propuesta por bell hooks (2022), da lugar a una “estrategia de enseñanza que tiene como objetivo recuperar las ganas de pensar, así como la voluntad de alcanzar una autorrealización total” (p. 18). Este binomio pedagógico activa las “ganas de pensar y hacer”, en donde solo en la interacción y participación mutua tanto el conocimiento, las aulas y las aulas expandidas son tejido y no producto instituido. De este modo, se transforman en espacios y tiempos donde se toma partido, se pone el cuerpo y la vida y en colectivo se erigen como presencias efectivas que, insatisfechas con los límites físicos del rojo delimitante de la margen, fracturan el aparente orden para concebir la educación como una revolución táctica de y para la vida cotidiana, Este enfoque trasciende la noción de transmisión, reproducción e inmutabilidad de los saberes, en su lugar, las presencias los activan y los alteran metodológicamente legitimando que es posible cambiar la agenda educativa establecida y que cada proceso se convierte en un incentivo para la transgresión.
Referencias10
Freire, Paulo. (2016). Pedagogía de los sueños posibles: Por qué docentes y alumnos necesitan reinventarse en cada momento de la historia. Siglo XXI.
Freire, P. y Faundez, A. (2013). Por una pedagogía de la pregunta: crítica a una educación basada en respuestas a preguntas inexistentes. Siglo XXI.
hooks, b. (2020). Teoría feminista de los márgenes al centro. Traficantes de sueños.
hooks, b. (2021). Enseñar a transgredir: La educación como práctica de la libertad. Capitán Swing Libros.
hooks, b. (2022). Enseñar pensamiento crítico. Rayo Verde Editorial.
Lagarde y de los Ríos, M. M. (1996). Género y feminismo: desarrollo humano y democracia. horas y horas. Maceira Ochoa, L. (2008). El sueño y la práctica de sí: pedagogía feminista. El Colegio de México; Centro de Estudios Sociológicos. https://hdl.handle.net/20.500.11986/colmex/10004344
- La ponencia retoma y socializa el apartado teórico sobre Pedagogías Feministas y el título correspondiente a la tercera categoría de análisis de mi tesis de Maestría en Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), titulada Des-enhebrar la formación pedagógica en género. experiencia en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. ↩︎
- Licenciada en Educación Infantil (Universidad Pedagógica Nacional). Especialista en Estudios Feministas y de Género (Universidad Nacional de Colombia). Magíster en Infancia y Cultura (Universidad Distrital Francisco José de Caldas), magíster en Estudios de Género (Universidad Nacional Autónoma de México – unam). Actualmente, Doctorante en Pedagogía (Universidad Nacional Autónoma de México – unam). maruciju@gmail.com cijumaru@comunidad.unam.mx ↩︎
- Pregunta de guía de la investigación: Des-enhebrar la formación pedagógica en género. Experiencia en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. ↩︎
- A lo largo de la investigación, acuño el término hechura vinculante para referirme a la posibilidad de trascender el “hacer sin compromiso”. Esta noción engloba un proceso que integra el sentir, los sentidos, la errancia y el pensar sintiendo, sin escindir la mente y el cuerpo en el acto mismo del hacer. ↩︎
- Con recogimiento me refiero a la acción no concluyente que deja con tres puntos suspensivos cada espacio cohabitado en las aulas y las aulas expandidas, congregándose así una posibilidad de renombrar los finales cercados, evaluativos y poco sensitivos. ↩︎
- Me refiero a palabrear-memoria como concepto propio a la estrategia que bell hooks desarrolló para dialogar con Paulo Freire elaborando una conversación con (su yo) Gloria Jean Watkins. A la vez, el artilugio de la palabra – memoria dota de sentido mi propio acercamiento a la obra de Paulo Freire cuando me encontraba en la formación docente en la upn. ↩︎
- Aquí bell hooks (2021) se refiere a “la política de dominación, el impacto del racismo, del sexismo, de la explotación de clase y del tipo de colonización interna que se produce en Estados Unidos”. ↩︎
- Las críticas feministas mayoritariamente de feministas estadounidenses recibidas por Paulo Freire posteriores a la publicación de su obra Pedagogía del Oprimido resaltaban que “universaliza la opresión sin tomar en cuenta la multiplicidad de experiencias opresoras que caracterizan las historias vividas por los individuos en términos de raza, género, etnia y religión” (2015, p. 144). ↩︎
- Con la unión de verbos pensar-hacer, en el contexto pedagógico aludo a la complementariedad y no escisión entre teoría y praxis. ↩︎
- Las referencias, en coherencia con la forma de citación a lo largo de la ponencia, figurarán en la séptima edición del modelo apa. Sin embargo, como posicionamiento político, he decidido escribir el nombre de les autores completos y no únicamente sus iniciales. ↩︎








